K'ih ha': las cicatrices de un desastre humano de Guatemala
K'ih ha': las cicatrices de un desastre humano de Guatemala
Cuando llueve más de un día, Ovidio comienza a sentirse incómodo. Inquieto. Su cuerpo todavía brinca espontáneamente cada vez que escucha un sonido fuerte. Son los traumas que le causaron las tormentas que arrasaron con su aldea entera. Quejá quedó soterrada y sus habitantes tuvieron que construir sus viviendas en el sitio que antes usaban para cultivar.

K'ih ha'. Mucha agua.
Así se escribe Quejá en poqomchi. La lluvia incesante es una de las únicas cosas que Ericka Cal recuerda con claridad. El resto es como un sueño borroso sin detalles. Una pesadilla real, dolorosa, que su mente censuró para no recordar el día en que la montaña se desplomó encima de lo que era su hogar.
«Es como si el cerro este, desvió mi mente».
Fue el 5 de noviembre de 2020, poco después del mediodía en Quejá, San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz. Ericka recuerda que la luz eléctrica se había cortado por las lluvias intensas que ya llevaban varios días. Poco sabía la aldea que la depresión tropical Eta estaba a punto de llegar.
Estaba en su casa con sus dos hijos, Yaslin de 3 años y Raider de 6. Acababan de almorzar y los niños jugaban como solían hacerlo, cuando de repente un trueno terrible interrumpió el tamborileo monótono del diluvio.
De ahí la memoria de Ericka se hunde en una laguna mental que se tragó el momento en que logró agarrar a sus hijos, salir y correr. Correr todo lo que podía, junto a las familias vecinas, mientras en cuestión de segundos el cerro transformado en una avalancha de lodo, enterró su casa.
[relacionadapzp1]
Recuerda el llanto de sus hijos y el terror que la enfermó. Después del desastre pasó 15 días en la cama.
«Ya no me quería levantar. Además no podía caminar, se hincharon mis pies porque cuando salimos nos resbalamos mucho por el lodo y nos caímos con los niños. Los niños con frío, llorando, dice.
En la cama, a su lado, sus hijos juegan con Rocky, un cachorro y el miembro más reciente de la familia. Están en su nuevo hogar en Nuevo Quejá, como algunas personas le dicen ahora a la aldea Chepenal. Es un terreno donde muchas de las y los vecinos de Quejá antes sembraban. A falta de otro lugar, la mayoría se restableció entre los restos de las milpas.
Aunque no recuerda los detalles del momento del desastre, el cuerpo de la madre de 26 años no lo olvida. Las secuelas aún le persiguen. Le cuesta concentrarse, olvida las tareas más simples de su día.
Las ideas y los recuerdos se le esfuman, así como su casa, sus cosas y varios de sus familiares y personas de su comunidad. Cuando se esfuerza para recordar el día del deslave o habla mucho del desastre, un dolor fuerte le invade el cuerpo, más que todo su cabeza. Hace un receso.
Ericka nunca regresó a Quejá. El miedo lo impide.
«Me da miedo por los muertos, muchos se quedaron allí bajo el lodo. La gente dice que hablan entre sí, siguen estando allí», comparte.
Huracanes y cambio climático
El deslave no detuvo los aguaceros. Cuando Eta por fin se fue, la sustituyó Iota, la segunda depresión tropical en dos semanas en arrasar por Centroamérica entre el 3 y el 17 de noviembre de 2020.
Más de 2.4 millones de personas en 16 de los departamentos de Guatemala fueron afectadas y más de 400,000 viviendas sufrieron daños por el aire, las inundaciones y los deslizamientos catastróficos. El impacto fue mayor en las áreas rurales donde la mayoría de la población vive en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Alta Verapaz fue el departamento más afectado, seguido por Izabal y Quiché.
Iota fue la última tormenta en una temporada de huracanes que alcanzó 30 tormentas tropicales registradas sobre el océano Atlántico en 2020. Un récord sin precedentes.
Las tormentas tropicales surgen sobre los océanos cálidos. El proceso de evaporación genera un movimiento hacia arriba de aire húmedo y cálido y crea un vacío cerca de la superficie de presión baja que ‘jala’ más aire que de nuevo se calienta y sube. Esa dinámica genera una circulación de energía que acelera el viento. Para que este fenómeno pueda ocurrir la temperatura del mar tiene que estar sobre los 27 grados.
Existen pocos datos que establezcan la relación directa entre las tormentas y el cambio climático causado por las actividades humanas. Pero diferentes estudios señalan que existe una tendencia aterradora de que no solo la cantidad de las tormentas van en aumento, sino también la intensidad, y que eso podría relacionarse con el calentamiento global.
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) indica que desde los años 1970 existe una tendencia al aumento de tormentas tropicales en el Atlántico y que eso puede ser debido a las actividades humanas. IPCC sugiere que las precipitaciones fuertes y las velocidades de aire máximas durante tormentas tropicales aumentarán si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan impulsando el calentamiento global. Señala también que un aumento en la frecuencia e intensidad de las tormentas tropicales es probable.
Entre 1850 y 2020, la temperatura media de la superficie del océano aumentó 0.88 grados celsius, según el IPCC. En las cinco décadas más recientes los océanos absorbieron más del 90 % del exceso de calor en la atmósfera, generado por la acumulación de gases de efecto invernadero emitidos por las actividades humanas.
Específicamente en el Golfo de Honduras, en el Atlántico donde surgen las tormentas tropicales, se registra un aumento promedio de 0.7 grados celsius, de 26.9 grados en el período base de 1850 a 1900, a 27.6 grados entre 1995 y 2014.
Las proyecciones para el futuro no son muy alentadoras. Para el año 2040 el IPCC estima que inevitablemente la temperatura promedio llegará a 28.2 grados. Si no se toman medidas de forma inmediata para reducir las emisiones de GEI para el año 2100, el mundo verá océanos con temperaturas promedio de 30,5 grados.
El aumento de las temperaturas a nivel global, aumentará la precipitación de las tormentas tropicales y el IPCC señala que, por cada 1 celsius de aumento, las tormentas con lluvias extremas podrán intensificarse hasta 7 %.
Un estudio similar de NASA publicado en 2018, sugiere un aumento mayor, de 21 % más tormentas por cada 1 grado celsius que aumenta la temperatura de las superficie del mar. La Nasa advierte que según las proyecciones la temperatura del mar aumentaría 2.7 celsius para el año 2100 y en tal caso la frecuencia de las tormentas extremas podría crecer hasta 60 %.
Otro análisis sugiere que, comparado con 1980, es ahora dos veces más probable que las temporadas de tormentas y huracanes en el Atlántico sean extremadamente activas, como la de 2020. El estudio realizado por Pfleiderer, Nath y Schleussner y publicado en abril de 2022 en la revista Weather and Climate Dynamics, se basa en la simulación de 454 tormentas registradas entre 1982 y 2020. Identificaron una tendencia de temporadas de tormentas más extremas durante las últimas cuatro décadas, probablemente debido al incremento de la temperatura del mar.
Las principales causas de deslaves, como el que enterró a Quejá en 2020, se deben a las lluvias intensas, la deforestación, la minería o la degradación por construcción.
Daño al tejido social
No solo las paredes de las más de 100 viviendas enterradas se destruyeron en el deslave. El tejido social y el vínculo con la tierra donde nacieron las y los habitantes también se dañaron.
«La necesidad nos obliga a separarnos», dice Maynor Gualim un día de noviembre de 2021, un año después del deslave. Su voz baja casi se ahoga entre los tonos de la música sintética del centro comercial de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, a más de 200 kilómetros de Ericka, de sus hijos y de su aldea.
Trabaja como guardia de seguridad privada en la capital. Cada 15 días, si hay suficiente dinero, visita a su familia. Si no, el padre de 30 años gasta su día libre en la habitación sin ventanas que alquila. No pasa de los 10 m2, no tiene cocina y el único baño de pila se comparte con las y los residentes de las otras siete habitaciones.
El alquiler es de Q 700 mensuales. Casi una cuarta parte del salario de Maynor, de Q2,700 en la empresa de seguridad.
Luchó durante seis años para construir una casa para su familia y mejorar sus condiciones de vida. Una casa que en cuestión de segundos quedó destruída. Una que nunca hubieran podido tener si vivieran solo de la agricultura como se hacía en la aldea.
Muchos de sus colegas vienen de condiciones parecidas. Son hombres, jóvenes, de las áreas rurales como Jalapa, Baja Verapaz y Alta Verapaz que no tienen otras opciones de conseguir empleo.
«La mayoría de nosotros no hemos estudiado y además saben que nosotros los departamentales no hemos estado involucrados en las cosas que pasan aquí con las extorsiones», dice.
A Maynor le gusta la ciudad, los edificios, los centros comerciales. «Todo es bonito, hay con que distraerse», dice, «pero también es muy caro».
Por su situación económica nunca ha tenido oportunidad de aprovechar lo que ofrece la ciudad. Ha sido un espectador mientras día tras día iba y regresaba de sus turnos de 24 horas.
Ahora le toca reconstruir su hogar pero no desde cero. Él y Ericka sacaron un préstamo de Q25,000 para levantar una vivienda de tablas de madera, pagar la instalación eléctrica y conseguir los muebles más básicos como dos camas, un par de sillas de plástico y una mesa pequeñas.
Con los intereses y los gastos mensuales, el pronóstico de poder terminar su casa pronto es largo. «Además todo es más caro ahora, a cambio el salario de uno sigue igual», lamenta. Su desplazamiento a la capital tal vez no será suficiente.
Maynor, igual a otras personas de la aldea, considera la opción de migrar a Estados Unidos para buscar trabajo. Dos de sus hermanos ya se le adelantaron. Ellos y otros vecinos de la aldea que tenían escrituras de sus parcelas en Nueva Quejá Chepenal optaron por empeñarlas para pagar Q90,000 a un coyote e ir al norte. Esa cantidad está fuera de alcance para Maynor pero ir por su propia cuenta implica una serie de riesgos, como cruzar el desierto, ser capturado por los agentes en la frontera o incluso toparse con los carteles de narcotraficantes. Maynor no tiene duda cuál de los riesgos le preocupa más: carteles como los Zetas o Sinaloa.
Aún así lo considera.
«La necesidad obliga», repite antes de despedirse afuera de la entrada al patio donde alquila su habitación.
Los desastres socialmente construidos
Aunque existe una tendencia a percibir desastres como el deslave en Quejá como naturales, no lo son. Depende de factores mucho más amplios y complejos, aclara Julie Cupples, doctora en estudios de geografía humana y cultura de la Universidad de Edimburgo.
«Es realmente una forma muy binaria de ver el mundo que viene de occidente, muchos pueblos indígenas tienen otra forma de verlo. Hay un ingrediente natural, como un huracán en este caso, pero no es la naturaleza lo que genera el desastre, son todos los factores sociales, culturales, políticos y económicos alrededor», explica.
Los desastres no impactan de la misma manera a grupos diferentes.
Julie lleva más de 20 años trabajando con el tema de desastres y sus impactos en las comunidades. Desde el huracán Mitch en Nicaragua en 1998, hasta la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala en 2018. Afirma que lo que más contribuye al desastre, las personas heridas, las muertes y los daños a la infraestructura, es la exclusión social y el abandono político que tiene raíces históricas en Guatemala y se manifiesta en quiénes viven los desastres y la forma como la sociedad los maneja.
En su trabajo Julie ha visto un patrón colonial que se repite caso tras caso. Por ejemplo, en San Miguel Los Lotes, la aldea que fue sepultada por la erupción del Volcán de Fuego.
«En San Miguel Los Lotes el abandono del Estado es muy visible. Las autoridades nunca quisieron confirmar la cifra real de muertes. Las personas que sobrevivieron dijeron que eran más de 2,000 pero las autoridades dijeron 400. El Gobierno estaba más preocupado por reparar la carretera, que por encontrar los cuerpos, algo que era muy importante para la sanación de los sobrevivientes. Pero es un mensaje claro de que esas personas no importan», dice Julie.
Camposanto
La mitad de una tapadera metálica de olla sobresale de la tierra. Igual que una lámina. Por otro lado se distingue un pedazo de tela. Más abajo la carrocería de un pick up, doblado y quebrado como un pedazo de alambre. Signos de vida congelados en un instante del tiempo.
«Da demasiada tristeza ver eso, recordar», dice Maynor Gualim mientras se sostiene en el alféizar de una ventana de la que era su casa. Viajó desde la Ciudad de Guatemala para pasar sus dos días libres con su familia y celebrar su cumpleaños 31. Antes hizo una parada por la zona 0, pero le quitan todas las ganas de celebrar.
«Ya no da ganas de venir. Estas eran mis cosas, mi casa», lamenta con la mirada quebrada.
Era blanca, de concreto. Con seis años de esfuerzo, armado como guardia de seguridad pudo construir un hogar con sala, dos cuartos, cocina y baño. Adentro en el piso un ropero de madera se torció, empujado por el alud que sepultó más que la mitad de la casa. En una de las columnas del pórtico, quebradas hacia la izquierda, aún está pegado un sticker que puso su hijo.
Emilio Cal Ti de 67 años está sentado en la puerta de su casa. Sus codos recostados sobre las rodillas, un poco más arriba que sus botas de hule. A su lado, está su hermana, Ana Cal Ical, de 47 años, sentada sobre su corte plegado color rojo cerezo en la tierra que los vio crecer. Contemplan el día soleado y la vista que da directo a la montaña que colinda con la aldea. El paisaje, que siempre fue una certeza sólida, hoy les atormenta.
En medio de la capa verde de árboles se abre una laceración inmensa. De ella, una masa de tierra blanquecina que sucumbió al saturarse de agua, corre hasta abajo de la casa de Emilio y divide la aldea en dos.
En alguna parte de este camposanto sin lápidas, quedaron 38 personas de su familia, entre ellas dos de sus hermanos, varios primos, sobrinos, tíos, cuñados y la esposa de Emilio.
Similar a la situación que señala la geógrafa sobre San Miguel Los Lotes, no existe una cifra oficial de cuántas familias vivían en la aldea antes del deslave en 2020 y tampoco hay total claridad sobre el número real de personas que fallecieron.
Cinco días después del deslave, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) suspendió la búsqueda de las y los vecinos desaparecidos. La entidad informó que se trataba de 88 personas.
En junio de 2021, Quejá quedó declarada como zona de alto riesgo. En ese momento Conred indicó que en la aldea fallecieron ocho personas y que 50 habían desaparecido.
Con la declaratoria las autoridades establecieron que el área donde Quejá está ubicada no es apta para residir por la alta susceptibilidad a deslizamientos y a daños físicos.
Pero a más de 18 meses del alud, unas 45 familias regresaron a la aldea a falta de otras opciones.
«Nos tienen en abandono», asegura Emilio.
«¿Qué vamos a hacer? Ciertamente salimos un poco, pero aquí nacimos, uno tiene que dar vuelta otra vez porque no hay dónde para ir», cuestiona Ana.
Pasó 15 meses en el albergue que se levantó en Santa Elena para las personas afectadas por Eta hasta que decidió regresar a Quejá. Nunca fue una solución permanente y para gente como ella, dice, que no tiene dinero para comprar un terreno, no queda otra opción que convivir con el riesgo, el dolor y el miedo a otro derrumbe.
«Regresé llorando porque fue un dolor que sentí. Pensé en mis hermanos, en mi familia, y puede pasar de nuevo, encima de mi», dice Ana.
Las arrugas grabaron la tristeza en el rostro de Emilio. Aún cuando sonríe, sus ojos transmiten dolor. Su esposa le pidió que se fueran, presentía que algo pasaría, dice Emilio con lágrimas en los ojos. Él no quiso.
«Nosotros estamos acostumbrados a vivir acá. Aquí nacimos, no se puede solo vivir en otra aldea», resalta Emilio.
A punto de comenzar de nuevo la época de lluvia el temor aumenta. Tanto Ana como Emilio aseguran que ahora, si llueve fuerte más de dos días seguidos saldrán.
Justicia climática
Que sobrevivientes de un deslave se vean obligados a regresar a una zona de alto riesgo es la perpetuación del sistema colonial que menciona Julie Cupples. El antes y el después de un desastre, y el evento en sí, depende más de la construcción social que de la naturaleza.
Las personas afectadas por los desastres son las que no han tenido acceso a tierras seguras por la historia de la tenencia de tierra en Guatemala.
«Las mejores tierras las ocupan los grupos ricos, y las poblaciones indígenas se han asentado en zonas de riesgo porque no tienen otra opción», explica.
Por lo mismo, es erróneo explicar un desastre únicamente desde una óptica de la naturaleza porque genera la impresión de que no hay nada que se puede hacer para evitar los impactos a la población, cuando el desastre en muchos casos comenzó mucho antes de un evento climático, y sigue mucho después.
Va de la mano de otro concepto, cada vez más popular, que desvía el enfoque real, dice Julie.
«La resiliencia. Suena muy bonito y a los políticos les gusta mucho hablar de resiliencia. Pero es parte de un discurso neoliberal, en el sentido de si te pasa algo es porque no fuiste suficientemente resiliente y no por el abandono. Es una forma de mantener el estatus quo”, concluye y agrega que hay que poner atención a quiénes utilizan este concepto.
Propone que en vez de hablar de resiliencia, nos enfoquemos en la resistencia que muchas poblaciones han ejercido durante siglos.
En el contexto del cambio climático, que generará más eventos climáticos extremos en el futuro, es aún más importante comprender estas dinámicas de poder y las construcciones sociales alrededor de los fenómenos.
Guatemala no está ni cerca de estar entre los países que más emisiones de gases de efecto invernadero registran, pero es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático.
«El colonialismo que surge después de la conquista y el sistema capitalista son procesos mutuamente constituidos. Se usan los recursos del llamado tercer mundo, para crear el llamado primer mundo donde el consumo ahora está causando los cambios climáticos. No se puede echar la culpa a todos. No son los seres humanos, sino ciertos seres humanos que han creado esta crisis», argumenta la geógrafa.
Se trata de justicia global. Las poblaciones que ahora luchan por resistir y adaptarse a los impactos del cambio climático no son las responsables de haberlos generado. Por eso las soluciones y los procesos de adaptación también necesitan tener una perspectiva global e histórica.
«Cuando vemos a la población más afectada, los pueblos indígenas, son comunidades que ya sufrieron desplazamiento forzado por el conflicto, ahora toca por el cambio climático. Entonces queda claro que nunca se resolvió el problema y que es imposible hablar de adaptación solamente enfocándose en acciones locales. Una propuesta para la adaptación al cambio climático en Guatemala debe incluir una reforma agraria. Hay suficiente tierra fértil donde es seguro para vivir», sugiere la doctora.
Los nuevos campamentos de refugiados
Hoy el dolor que obliga a Ericka a dejar de hablar del día del deslave se asienta en su estómago. Su humor cambia y necesita recostarse. Yaslin y Raidar saltan como poporopos encima de la otra cama. La emoción por volver a ver a su padre les burbujea en carcajadas.
Mientras Ericka descansa, Maynor atiende a las vecinas que se acercan a comprar en la tienda que la pareja levantó en su casa en Nueva Quejá.
Bajo el crepúsculo las luces de las pocas casas con electricidad comienzan a resaltar. Todas las casas son pequeñas, de tablas de madera, recién construidas pero no terminadas. Algunas tienen fogatas afuera. Como un campamento, no un hogar permanente. Otro lugar en el limbo.
Ovidio Amuleu Cal nunca pensó que viviría algo así. Aún le impacta recordar cómo tuvieron que ir a buscar una cuerda para salir de la aldea. Pero al vecino de Ericka y Maynor no le extraña que después del drama la aldea haya pasado al olvido.
«Mirábamos en la tele cuando pasó tal cosa en Huehue o tal cosa en San Marcos. Y luego simplemente ya no se escucha más», dice con decepción.
Comenta que antes, la comunidad de Quejá era muy unida. Las familias, aunque humildes, tenían sus siembras, sus animales, sus casas. Si una familia pasaba penas, se apoyaban entre sí y se juntaba comida para regalarles. Eso se fragmentó con la miseria y las pérdidas que causó el deslave.
En su brazo carga a su hijo, Birlan. Intenta entretenerlo, es justo la hora de la tarde que comienza a ponerse gruñón. El niño tiene 20 meses y aparentemente no tiene memoria del desastre que sobrevivió cuando apenas llevaba dos meses de vida. Pero su padre no lo olvida.
«Vi personas llorando, sin casa, sin familia, empapadas, tiradas en el suelo. Perdimos siembras. Cuesta recordarlo, duele. Hasta se le vienen las lágrimas», confiesa conmovido mientras Birlan lo observa confundido.
Cuando llueve más de un día, Ovidio comienza a sentirse incómodo. Inquieto. Su cuerpo todavía brinca espontáneamente cada vez que escucha un sonido fuerte.
Cuando Julie Cupples trabajó con las y los sobrevivientes del huracán Mitch hicieron una encuesta sobre sus necesidades más urgentes. Esperaban que la gente respondiera sobre cosas prácticas, como apoyo para alimentos o viviendas. Pero los resultados le sorprendieron.
“La respuesta más frecuente fue que a la gente le hacía falta algún tipo de apoyo psicosocial, apoyo con el trauma que vivieron».
Para la geógrafa es un punto clave. El desastre no es solo un evento momentáneo.
«La tendencia es ver el desastre como una cosa a corto plazo, un día hay y otro no y luego la gente vuelve a la normalidad. No es así, no son eventos solo de un día, es un proceso largo», dice.




















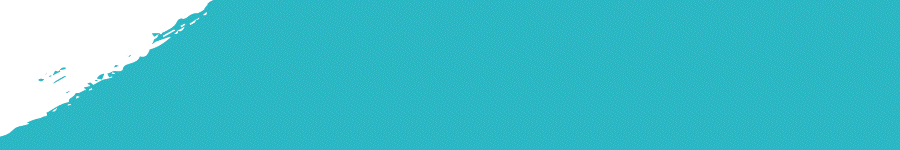
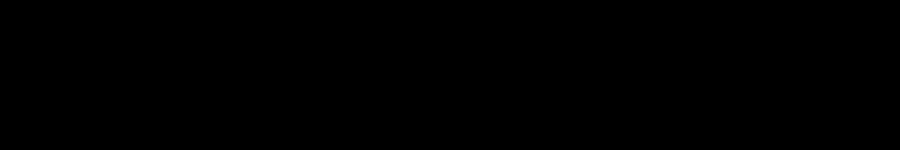

























Más de este autor