Crónica de un robo del que salí vivo
Crónica de un robo del que salí vivo
“Le hubieras aventado encima la bicicleta a ese hijuelagrán puta”, me dijo el taxista ya después de consumado el robo. Lo vio todo al pasar mientras el tipo que iba en la moto, con la mano derecha por debajo del saco dando a entender que empuñaba una pistola, exigía que le entregara mi celular.
“¿Te asaltaron?”, preguntó el brocha más adelante, colgando de la puerta del destartalado bus. Él también había sido testigo del despojo.
“Llamé a la policía pero para qué, si ni vino” remató el tipo del taxi como excusándose, antes de proseguir su camino.
Fue una escena insípida, casi doméstica, de esas que día a día ocurren por montones en esta gloriosa ciudad capital de Guatebala, sede central del departamento con el índice de asesinatos más alto del mundo: noventa por cada cien mil habitantes. Tuve suerte. Ni siquiera hubo sangre. Apenas hubo violencia, digamos, psicológica.
Era viernes, nueve y pico de la noche, dieciséis de septiembre, calzada San Juan, carril norte, recién bajando del Periférico. Un tipo en tacuche oscuro, alto de estatura, delgado de complexión, a horcajadas en una moto vieja estilo enduro. Me topé con él en una pestaña saliente a la vera del bulevar, de esas donde hacen –o debieran hacer– sus paradas las camionetas.
Sintió mi presencia viniendo desde atrás. Yo lo miré de reojo: cara de agobio, barba de una semana, la angustia de saberse arrinconado y sin opciones reflejada en los ojos. Él me vio pasar. (Acaso el error que cometí fue haberlo rebasado, jadeante, sin detener la bicicleta ni ofrecerle un saludo o preguntarle si se encontraba bien, si había algo que pudiera hacer por él. Quiero decir: la ciudad es una jungla pero de uno depende, también, que lo sea un poco más o que lo sea un poco menos).
Cuando fue él quien me abordó desde la retaguardia supe perfectamente lo que se proponía: el robo de celulares es el segundo delito que más se comete en nuestro país. Lo percibí zurrándose del miedo, como sintiendo caer el peso de toda la ira nacional sobre su apocada y miserable humanidad; él, viva expresión de la delincuencia común en este pandemonio repleto de neuróticos zafados, capaces de votar masivamente por un presidenciable acusado de genocidio y, a la vez, de vaciarle una olla de agua hirviendo (o de linchar, rociar con gasolina y prenderle fuego) a cualquier raterillo ocasional y amateur, arrinconado por a saber qué fangosas circunstancias.
“Quedate ahí y dame tu celular, pero no te bajés de la birula”, exigió, con ojos que eran más de súplica que de autoridad.
Lo absurdo de la orden me hizo bajar la guardia: ¿cómo tomar en serio a un tipo que te pide algo así? En un arrebato intuitivo de temeridad quise jugarme la suerte y opté no por la obediencia, sino por la negociación.
“Te doy el teléfono, eso no es problema; pero a puro huevo me voy a tener que bajar de la cicle porque si no, me caigo”, le respondí para medirlo. La situación era de chiste, como sacada de una lica de Chofo Espinosa. Casi sentí ganas de reírme. No lo hice, menos mal.
“Va, pero picále”, repuso otra vez con tono más condescendiente que imperativo. Le aseguré que mi aparato no valía casi nada, que con suerte le darían cincuenta pesos por él en La Presidenta. Era verdad, pero no me creyó. Tuve que explicarle entonces que no todos los canchitos somos gente de ficha, le hice ver que eso de ir en bicicleta de noche por la San Juan no era casualidad ni mucho menos extravagancia.
“¿Por qué creés que no voy en carro? Vos no sos el único que anda bien pisado”, le solté amablemente.
“Enseñámelo”, dijo, refiriéndose al celular. Me lo saqué de la bolsa y se lo mostré al tiempo que pensaba: ojalá no me pida también la mochila. No lo hizo. Repito: tuve suerte.
“Dámelo”, ordenó. Su mano derecha no se había movido de donde la tenía, siempre por debajo del saco, y a esas alturas tuve duda de si realmente portaba o no un arma. Envalentonado, sentí que las puertas se me abrían ya no sólo para negociar, sino para columpiarme holgadamente. Probé llevar las cosas un poco más lejos:
“¿Será que me das chance de quitarle el chip? Ahí van todos mis contactos, toda mi información, que para mí es muy útil y a vos no te va a servir de nada”.
“Nel. Así dámelo”.
“¡Por favor!”, supliqué.
“Ta bueno pues, ¡pero apurate!”. Sólo entonces caí en cuenta de lo nervioso que estaba yo también. Me temblaban las piernas y tardé una eternidad (no sé: treinta, cuarenta, cincuenta segundos, tal vez más) en deslizar la plaquita trasera, sacar la batería, remover la tarjeta SIM y entregarle torpemente las piezas sueltas.
A la par nuestra, lentos en su paso, los vehículos. El tipo se impacientaba, era obvio que no traía pistola alguna; de lo contrario, seguro me hubiera pegado un tiro por abusar de su flexibilidad. De todas maneras no quise oponer resistencia. No por un cachivache obsoleto… ¡con lo barato que resulta salir plomeado de un incidente por estos lares! (buena parte de la escalada de violencia en Guatemala se explica en razón de la impunidad: el 98 por ciento de los delitos que se cometen jamás llegan a sancionarse). Volvió a la carga:
“Y el dinero. ¿Cuánto llevás? A ver, tu billetera”.
“Ay, mano, si mucho traeré unos treinta pesos”, le dije, pensando que así era.
“No importa, dame lo que tengás”.
Saqué la cartera y al abrirla vi que llevaba un billete en dólares que el banco no había querido cambiarme debido a esa política absurda de rechazar divisas cuando consideran que están demasiado gastadas. En silencio maldije por enésima vez la tiranía del capital financiero y, urgido ya de acabar con aquel enervante toma y daca, me dispuse a ofrecérselo:
“Tenés suerte. Aquí hay veinte dólares que no pude depositar. Es todo lo que llevo”, mentí. “¿Los querés?”.
“Pasámelos”. Se los di. Tomó el pisto con la mano que le quedaba libre –la otra permanecía invariablemente oculta– y lo introdujo en la bolsa del saco, junto con las piezas del teléfono.
“La próxima vez que nos veamos, vas a invitarme vos a mí”, me quejé, temiendo que ahora sí se sacaría la escuadra del costado. Ignorando lo que dije, y dándose por satisfecho tras conseguir lo que se había propuesto, concluyó a modo de despedida:
“Andate pues”.
“Mejor andate vos, que yo voy más lento”, respondí, señalando con la nariz a su moto y a mi bicicleta.
Pateó la palanca, arrancó el motor y se fue zumbando hasta perderse entre el tráfico y la noche. Yo proseguí también mi camino tomando el mismo rumbo, compelido por la inyección de adrenalina que sentía borboteándome en las venas, consciente de la dicha de haber podido saldar el episodio a cambio de tan sólo ciento cincuenta quetzales y un móvil anacrónico y desvencijado.
¿La dicha? Sí, la dicha. Peor hubiera sido acabar con los sesos esparcidos en el pavimento por una insignificancia, como tantísimos otros –el costo de la violencia en nuestro país alcanzaba, en el año 2006, unos 2.4 mil millones de dólares: el doble de los daños causados por la tormenta Stan y más del doble de los recursos asignados a los gastos en salud y educación.
La dicha, por otro lado, de contar –aún– con oportunidades suficientes para no tener que correr riesgos fingiendo que voy armado para asaltar en la calle a gente indefensa y distraída. La dicha de contar con un trabajo, pésimamente pagado y sin opción a seguridad social, pero trabajo al fin y al cabo.
(En cambio, más de 150 mil jóvenes se suman cada año al segmento de buscadores de puestos laborales, a los que habría que agregar otros 30 mil que vuelven deportados de Estados Unidos, la mayoría de los cuales no consiguen contratación. El déficit de empleo formal supera los 3.2 millones de puestos. Sólo entre octubre del 2008 y octubre del 2009 se perdieron casi 116 mil plazas).
Seguí pedaleando afanosamente, sudando la gota gorda durante cuarenta minutos más hasta llegar a mi destino, pensando en el taxista y su solidaridad a destiempo, en el brocha y su flemática indagación, en el entacuchado de la moto y su cara de pánico… y en cómo las causas y azares hubieran podido disponer de ellos –y de mí: un sujeto intercambiable más en esta historia, ni más ni menos– invirtiendo caprichosamente los roles.
Imaginé hipotéticamente al taxista seis meses después, desempleado, hundido en cuentas por pagar y con la presión de sostener a su familia, viéndose empujado, por primera vez en la vida, a volverse carterista o extorsionador. Imaginé al brocha llorando en seco su impotencia bajo la amenaza de una clica de dieciochos: “o nos ayudás cobrando la talacha en otros buses o te damos chicharrón”. Imaginé al de la moto recién contratado como mesero raso en un McDonald’s. Y me imaginé a mí mismo con un balazo en la frente, víctima de un caco menos inepto y encima lleno de odio.
¿Quiénes, en este circo absurdo y trepidante, son los buenos? ¿Y quiénes los malos en este caldo de inequidad y de barbarie? “Yo no sé”, cantaba el trovador, “si me espera la paz o el espanto, si el ahora o si el todavía; pues las causas me andan cercando, cotidianas, invisibles; y el azar se me viene enredando, poderoso, invencible”.
(Durante los dos últimos años fueron sustraídos 98 mil 500 celulares. A diario se presentan 250 denuncias de hurtos menores, un 80 por ciento de las cuales corresponden a teléfonos móviles. Mientras tanto, la Ley de Registro Móvil para la Prevención del Robo de Celulares y la Extorsión, que establece la creación de un registro de los aparatos, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos por el uso de terminales telefónicas, espera ser discutida y aprobada en el Congreso desde hace más de tres meses).




















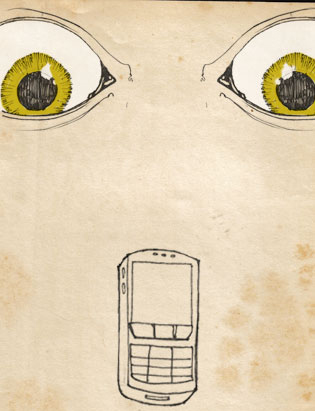
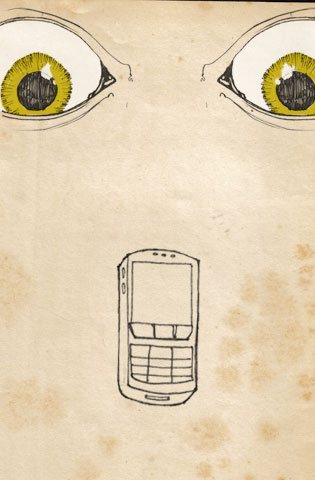







Más de este autor