Líderes tan distintos como el Reformador y Árbenz actuaron bajo la premisa de que solo con la industrialización el país podría ser realmente soberano, libre y respetado. Que es muy difícil mantener la soberanía sin los «elementos materiales» para sostenerla, decía Árbenz en 1954. En esto no fue rebatido, sino complementado, por su opositor, Clemenceau Marroquín, para quien somos unos «pobres tontos que no producimos ni cohetillos pirotécnicos, mucho menos las municiones necesarias para defendernos».
Sesenta y tres años más tarde, sus palabras se leen como si la tinta estuviera fresca. ¿No les hicimos caso y estamos pagando las consecuencias? Así es la hipótesis que sostienen los que afirman que hemos sido malos alumnos que no hicimos la tarea. Dentro de ese no hacer, sin embargo, tienen que caber décadas de una política de sustitución de importaciones, de habernos endeudado hasta el copete para construir infraestructura en los años 70 (y generar una crisis de deuda en los 80) y de haber sostenido un régimen de incentivos fiscales para promover la industria textil en el cual entran hasta empresarios del trago.
Hoy, más intervenida que nunca, Guatemala desempolva una vieja caja metálica de la cual saca la invitación, mal traducida del inglés, para sus hijos: industrialicémonos y verás cómo nos volvemos una nación soberana y respetada por el mundo. El óxido esta vez apenas deja leerla. Pero no hace falta. Ya sabemos lo que se pedirá de nosotros: sacrificio en nombre de una promesa de liberación futura. ¿El mecanismo? Poco importa: que paguemos más impuestos, que aceptemos que se diluyan nuestros ahorros con inflación y devaluaciones, que abandonemos nuestras tradiciones, etc. Somos el caballo que persigue la zanahoria que alguien colgó de su frente.
Es difícil imaginar un país más capaz de aprovechar el desarrollo industrial que Guatemala. Pero no hemos aprendido la lección si creemos que alguien más resolverá nuestros problemas o que la libertad vendrá por añadidura con el crecimiento económico. Cuando es al revés: solo un país soberano puede procurar un crecimiento que auténticamente beneficie a sus habitantes o que mejore su estatura global.
Porque detrás de las cifras puede esconderse mucho. No es lo mismo llenarnos de galeras que con un guiño pueden irse a otra parte que generar una base industrial en el país. No es lo mismo integrarnos en cadenas globales de valor y ganar una fuerte posición de negociación que volvernos aún más dependientes de Estados Unidos y vivir con el temor de una renegociación comercial. Puede ser que el tema migratorio haga que aquel país se interese por la generación de empleo en Guatemala. Lo que requiere un salto de fe es pensar que ese interés se traducirá en que la potencia del norte aceptará que otro Estado tan cerca de sus fronteras adquiera alguna medida de poder blando en el tablero, incluso si hablamos de lo estrictamente regional. La cadena no la querrán soltar.
Sin embargo, la historia de fracasos y humillaciones sufridos bajo una tutela que nunca termina nos manda a pelear por ello. Contamos con una población joven y trabajadora, con una herencia cultural milenaria y con un territorio privilegiado. Pero también contamos con algo más. La bota que se asienta sobre el país es a veces tan insolente que solo es capaz de mantenerse gracias a la absoluta invisibilidad internacional que ostentamos.
Esta invisibilidad ha devenido en una especie de carácter original (un Guatemalan exceptionalism) para un país que tiene 17 millones de habitantes, pero del que nadie sabe nada. Desde el británico Aldous Huxley hasta el argentino Rodrigo Abd, para quien «Guatemala fue un amor a primera vista», Guatemala ha cautivado a los pocos extranjeros que han sido capaces de penetrar el velo que la envuelve en la oscuridad. Nuestro país cuenta con la autenticidad de una nación que es deliberadamente excluida de la audiencia global y que ofrece un respiro a las interesadas coberturas que se hacen de países como Venezuela o Argentina.
Tan solo un poco de visibilidad nos libraría de embajadores estadounidenses que declaran a la prensa que respetar la soberanía guatemalteca es su última prioridad. Ese sería el primer paso. El segundo sería poner los pies sobre la tierra: que el Congreso de Estados Unidos (en esta era hiperpolarizada) pase declaraciones unánimes sobre nuestro país no demuestra su interés o convicción, sino su desinterés e ignorancia. El tercero: llamar las cosas por su nombre. Que un intelectual de izquierda revolucionaria a quien «le repugnan los crímenes de lesa humanidad cometidos en Guatemala» haga malabares para justificar hasta a Reagan y su relación con el conflicto armado guatemalteco con tal de legitimar una intervención que conviene transitoriamente a sus intereses no es apertura o flexibilidad ideológica. Dejo a los más letrados la tarea de encontrar el adjetivo apropiado. ¿Excepcionalmente guatemalteco?





















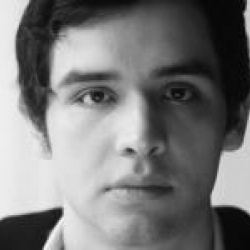






Más de este autor