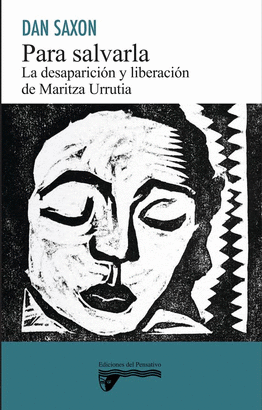JUEVES 23 de julio, 1992
Ciudad de Guatemala
Maritza no parecía una revolucionaria. Era sólo una de las jóvenes madres que llevaban a sus hijos al colegio por la mañana. Su organización, el Ejército Guerrillero de los Pobres —un grupo insurgente conocido comúnmente por sus siglas EGP, y al que a partir de ahora llamaremos la Organización— la había entrenado en la importancia de pasar desapercibida entre la gente para evitar ser detectada por el ejército guatemalteco. No vestía de uniforme ni portaba un arma. Se protegía del frío de las primeras horas del día con un suéter blanco y debajo llevaba una playera de Albuquerque, Nuevo México, donde su hermano, Edmundo René, había estudiado ciencias políticas. Calzaba unos mocasines y en las bolsas de sus pantalones verdes cargaba únicamente las llaves de su casa y los treinta centavos que necesitaba para hacer una llamada de teléfono en cuanto dejara a Sebastián. No llevaba nada que pudiera caer en manos del enemigo.
Posiblemente la característica más notable de esta mujer menuda era su pelo: una larga melena de rizos indomables color café que le caía en cascada por detrás de los hombros, con un mechón gris que partía del centro de la frente. A Sebastián, un precoz niño de cuatro años, de pelo negro y con los ojos grandes y oscuros de su mamá, nada le gustaba más que jugar con sus carritos y camiones o colorear con crayones. Esa mañana iba vestido con su uniforme escolar de pantalones rojos, camisa blanca y suéter rojo.
Cuando se acercaban al Bulevar Liberación, la amplia avenida que separa la zona ocho de la zona trece en Ciudad de Guatemala, justo a unas cuadras de distancia de la escuela, otra madre la saludó con la mano. Ésta ya había dejado a su hija en la escuela y regresaba a su casa en la zona ocho, no lejos de donde vivía Maritza con sus padres. ¿Le gustaría a Maritza pasarse por su casa esa tarde? La mujer vendía joyas y tenía unos aretes que quería mostrarle. ¡Claro que sí!, Maritza prometió llegar ese día más tarde.
Madre e hijo cruzaron el amplio bulevar justo después de las 8:00 a.m. y mientras caminaban por la 5ª avenida hacia la 3ª calle, docenas de personas recorrían la calzada fangosa. Hombres y mujeres salían de sus casas camino al trabajo; las madres caminaban con sus hijos hacia la escuela; jóvenes empleadas estaban paradas en la entrada de las casas de sus patronos; los comerciantes se demoraban frente a sus tiendas, charlando con los transeúntes. El sonido de los aviones que despegaban del cercano aeropuerto y el tráfico denso de la mañana llenaban el aire.
Maritza estaba alerta mientras caminaba por la 3ª calle con su muchachito y se acercaba a la escuela de párvulos Walt Disney. Un día antes, afuera de la escuela, había visto a los hombres que la tenían bajo vigilancia. El primer hombre la había seguido durante casi cuatro cuadras después de que se despidió de Sebastián. Después se detuvo y habló con otro hombre. Un tercero observó a Maritza cuando ella llegó a su parada de autobús. Se quedó en la esquina mientras ella subía al bus número cuarenta. En ese momento ella no sabía que su casa también estaba siendo vigilada. Más tarde, ese mismo día, Maritza habló con sus superiores de la Organización. Decidieron que tenía que empezar a cambiar su rutina diaria y mudarse de la casa de sus padres. Pero no era necesario entrar en pánico. Podía hacer esos cambios gradualmente durante el siguiente mes.
Mientras Maritza y Sebastián caminaban las últimas cuadras hasta la escuela, le tranquilizó ver que los hombres no estaban allí. No quería aceptar el hecho de que había sido identificada, de modo que minimizó el significado de la vigilancia. Los hombres se habían ido. Podía relajarse. Así que, como todas las mañanas, besó a Sebastián en la mejilla en la puerta de la escuela y le dijo que lo recogería al mediodía para llevarle a la casa.
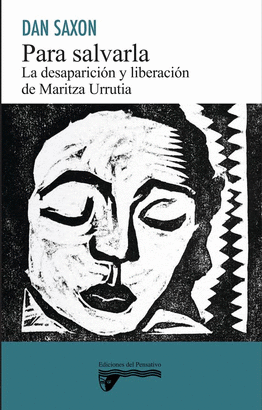
Pero los hombres no se habían ido. Ese día había casi diez de ellos, ocultos en tres carros diferentes estacionados a cierta distancia del jardín de infantes. Uno de los vehículos, parqueado entre otros automóviles afuera de una fábrica cercana, tenía una visión directa sobre la entrada de la escuela Walt Disney. Mientras Maritza se despedía de su hijo y empezaba a recorrer el camino de regreso a su casa, los hombres del interior del vehículo comunicaron por radio su posición a su comandante, Don Chando. Éste estaba sentado en un Toyota Corolla de vidrios polarizados, parqueado a la vuelta de la esquina de la avenida, al final de la calle que tomaría ella en su ruta para la casa.
Maritza seguía estando alerta cuando se alejaba de la escuela por la 3ª calle hacia la esquina de la avenida y mientras bajaba por la cuesta que llevaba al Bulevar Liberación. Unos niños más grandes iban caminando a la escuela y más hombres y mujeres se apresuraban para tomar el bus que les llevaría al trabajo. Después de atravesar la calle, Maritza se cruzó con Diana que caminaba con su hija al Walt Disney. Desde otro automóvil, El Chino advirtió por radio a Don Chando que el objetivo se estaba acercando a ellos.
Conforme se aproximaba a la 1a calle, le sorprendió ver que la vendedora de joyas caminaba hacia ella, era la misma mujer con quien había hablado un poco antes esa mañana. Pero ahora estaba en el lado opuesto de la calle. Era raro porque la vendedora de joyas ya había dejado a su hija en la escuela. La mujer la saludó de nuevo y le habló desde el otro lado de la calle, distrayéndola brevemente mientras seguía caminando hacia su casa.
Tal vez eso explique por qué no vio venir al hombre grande que se le tiró encima, le tapó la boca con la mano y le oprimió los brazos sobre las costillas. O por qué no advirtió al segundo hombre, que, simultáneamente, llegó corriendo por detrás y la agarró de los brazos.
Maritza gritó y trató en vano de liberarse. “¡Oh, no!”, su grito más que una protesta era una constatación. Había llegado a su fin. No había vuelta atrás. Un automóvil blanco con vidrios oscuros se acercó a ellos y la puerta trasera se abrió de golpe. Los dos hombres que la inmovilizaban la tiraron al asiento trasero, dejando uno de sus zapatos tirado en la calle. Después los hombres se subieron al auto mientras éste seguía avanzando. En el asiento junto al conductor iba sentado un tercer hombre de tez muy pálida. Este le dirigió una mirada y habló por radio: “La tenemos. Vayan por el otro”.2 Maritza estaba aterrada. Más tarde se daría cuenta de que era el mismo que la había seguido el día anterior.