Alemania parece determinada a no darle un milímetro al nuevo gobierno griego. Pero no por razones económicas. Para como están ahora las cosas, las posiciones griegas no son realmente radicales —aunque el partido oficial así lo anuncie con su nombre—. Es más bien una preocupación político-electoral.
Si votando por un partido radical los griegos logran mejorar —aunque sea un poco— sus decaídos estándares de vida, ¿no tomarán nota los españoles, los portugueses, los irlandeses y probablemente hasta los mismos alemanes? «¡Sabrá Dios qué harían juntos todos ellos y con poder!» (Habla el subconsciente demócrata-cristiano). Así que este no es el momento para un sí, aunque se pudiera.
El momento del sí podría llegar como por arte de magia si los griegos votaran por un gobierno conservador. O si Alexis Tsipras consiguiera reformular sus demandas como una cuestión estrictamente griega, desarticulándolas de las de otros países. Sería, desde luego, una traición al espíritu que en primer lugar hizo posible el cambio, una ironía como la del destino de los titanes mitológicos. Pero no sería ningún caso aislado.
Algunas veces los grandes cambios ocurren porque la oposición es destruida. Pero muchas más veces ocurren porque la oposición se reinventa haciéndolos propios, demostrándose a sí misma que puede ganar con ellos. Por eso el desmantelamiento del estado de bienestar que soñó Reagan fue firmado por Clinton. Y el gobierno que más cerca puso a Estados Unidos de la salud universal fue el del republicano Richard Nixon.
Esto, por supuesto, habla mal de la democracia en que vivimos. Los votantes no consiguen lo que quieren cuando votan por ello. Lo consiguen —sí, finalmente— cuando la oposición se decide a ir por sus votos y aprende a hacerlo. Hay un divorcio entre los avances electorales y los avances en política pública. El partido que pierde las elecciones mantiene la capacidad de bloquear o sabotear las políticas públicas del ganador. Pero no vuelve a ganar hasta que no incorpora las sensibilidades de su oponente y avanza su agenda.
¿Qué lo puede motivar? Pues que desde la oposición es difícil proponer aunque se pueda bloquear. Y que en un momento dado vale más ser capaz de proponer lo que se quiere que ser capaz de bloquear lo que no se quiere.
Algo como eso le argumentaba Phillip Chicola a la izquierda guatemalteca: que sus infortunios electorales ameritan una transformación. Ciertamente hay varios analistas que comparten su argumento. Pero en mi opinión este adolece de un problema. La fragmentación y la corta vida de los partidos guatemaltecos oscurece el desempeño electoral de las tendencias políticas en el agregado.
La ambigüedad en el criterio de clasificación resulta en que, por un lado, se pueda definir una izquierda reducida —la cual, sin duda, ha tenido resultados electorales bastante magros—, pero, por otro, también se puede pensar en una izquierda más amplia que incorpore a los partidos socialdemócratas y otros afines, la cual ha ostentado buenos resultados, especialmente en años recientes. Esta diferencia es crucial, pues a la luz del análisis anterior definiría sobre quién recae la carga del cambio, quién debe ceder ante (parte de) la agenda de su oponente para recuperar el derecho a proponer ideas propias.
Echemos una mirada a los resultados de las elecciones guatemaltecas de 1995 a 2011. Son los resultados de las elecciones de diputados por lista nacional. Estas votaciones son menos ruidosas que las presidenciales. Se ven menos influidas por factores como personalidades o fallos judiciales. Son, por lo tanto, un reflejo más nítido de la ideología de los electores.

Resultados de elecciones legislativas agrupados por tendencia ideológica de los partidos.
La clasificación de los partidos es la siguiente:

Fuente: clasificación propia.
No hay duda de que en las elecciones de 2011 ganaron terreno los partidos populistas. Tanto la izquierda como la derecha tradicionales retrocedieron. Pero el de la izquierda parece más bien un retroceso temporal —explicado en parte porque el partido oficial de entonces corrió sin candidato a la presidencia—. La derecha tradicional, en cambio, está sumida en una crisis electoral profunda y 2015 no parece augurarle ninguna mejoría.
Sería a ellos, entonces, a los que correspondería la mayor carga del cambio: permitir que sus oponentes conviertan una parte de sus éxitos electorales en éxitos de política pública.























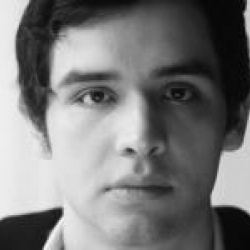






Más de este autor