Cada vez que se erige una arremetida de fuerzas progresistas o se asoma algún proyecto de bases desde abajo, la maquinaria de restauración conservadora nacional echa mano de sus dos grandes instrumentos ideológicos de sumisión: más neoliberalismo —para someter el cuerpo— y más fundamentalismo cristiano —para someter el alma—.
Pero esto no es nada nuevo. Desde la firma del Edicto de Milán en el año 313 por los emperadores romanos Constantino y Licinio, el adoctrinamiento cristocéntrico ha sido uno de los arreglos preferidos de quienes ostentan el poder para manipular a las mayorías. Como relató alguna vez el clérigo sudafricano Desmond Tutu: «Cuando vinieron a mi casa, ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra. Nos dijeron: “Cierren sus ojos. Oren”. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia».
Cuando la mayoría vive para sobrevivir, contemplar los grandes misterios de la vida termina siendo un lujo. En ese sentido, no es difícil para los más afortunados sacarles provecho a las circunstancias. Nuestro propio Código Civil denuncia la usura en su versión secular: «La persona que, aprovechándose de la posición que ocupe o de la necesidad, inexperiencia o ignorancia de otra, la induzca a conceder ventajas usurarias o a contraer obligaciones notoriamente perjudiciales a sus intereses está obligada a devolver lo que hubiera recibido, con los daños y perjuicios, una vez declarada judicialmente la nulidad del convenio».
Sea en el mundo de los contratos o en el de la ideología —política o religiosa—, la posición de poder juega un papel fundamental en los diagnósticos de equidad. Recurrir a una imagen tergiversada de Jesús como bandera para higienizar la explotación y el despojo de los débiles —«porque así lo quiso Dios»— choca de frente con lo que para los agobiados de este mundo neoliberal simboliza el Colocho de Nazaret: un revolucionario de a pie, amigo de los pobres y de los renegados. Jesucristo nada tuvo, tiene ni tendrá que ver con control o acumulación. Como se ha visto repetidamente, delirios de deidades clasistas y vengativas mezclados con sueños de riquezas resultan casi siempre en la disolución de todo escrúpulo y en la erosión de la razón.
La democracia cristiana se corre a la izquierda
A partir de la Conferencia de Medellín, en 1968, la Iglesia católica latinoamericana quiso examinar su postura crítica frente a la enorme desigualdad socioeconómica que azotaba una región en permanente guerra civil. Sin el visto bueno de la Santa Sede, la Iglesia formuló su doctrina de la liberación, interesada en la defensa del territorio y en la redefinición de los pobres como seres pensantes y dignos de emancipación económica, política y científica. Para los grupos de poder local esto constituía un improperio demasiado peligroso. ¡Insolentes! Entonces, bajo los auspicios de un Washington en plena guerra fría, denunciaron la teología de la liberación como «peligrosa para el capitalismo productivo» y como «una aliada natural del marxismo-comunismo». Enseguida intercambiaron el conservadurismo católico por un protestantismo pentecostal made in USA, limpiaron el bulevar de monseñores bulliciosos y siguieron a por las suyas. El Estado semiconfesional evangélico que tenemos hoy surgió —al menos en parte— como una reacción de las élites a ese cambio de espíritu y de orientación de la Iglesia católica, con la cual ya no podían contar para proteger el sistema de privilegios y sus redes de impunidad.
[frasepzp1]
Actualmente, muy a pesar de supuestas revoluciones new age o de la adopción por parte de los millennials urbanos del humanismo secular, aquella confusión de facto entre religión y Estado sigue muy presente: la res publica christiana y su ética protestante como imperativo moral y administrativo. Es innegable que existe un seductor punto de intersección entre el evangelio de la prosperidad de Cash Luna, la pursuit of happiness republicana y el neoliberalismo a la Universidad Francisco Marroquín. Se resume en la máxima: «Ser rico es señal de ser moral».
Hegemonía cultural en su mejor expresión. La idea es mantenernos en permanente estado de aspiración material y espiritual, persiguiendo sombras. Naturalmente, pagando peaje por ello.
Las implicaciones de este paradigma son serias. La espiritualidad, la identidad cívica y la ciencia son esferas esenciales de la vida en sociedad y hoy parecieran estar todas secuestradas por historias de un tal dios monoteísta judeocristiano y por una reducidísima cultura de amor al dinero. De allí emanan imposiciones arbitrarias desde lo alto, como la discriminación institucional implícita de quienes desafían los conservadores pactos de la cristiandad, el traslado de la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén o la legislación moralista de los presupuestos civiles (como el matrimonio) o penales (como el aborto), por mencionar algunos ejemplos.
Libertad de conciencia implica dignidad y autonomía. Para creer o dejar de creer, en la intimidad. ¿La Iglesia? Que se quede en su sitio. Que nosotros lleguemos a ella —si nos da la gana—, y no ella a nosotros. Menos desde el poder.
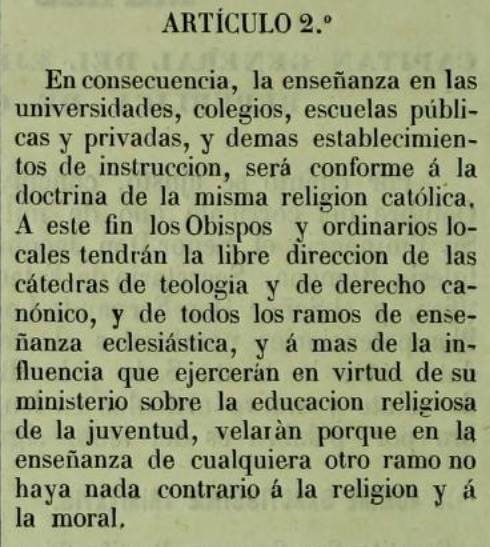





















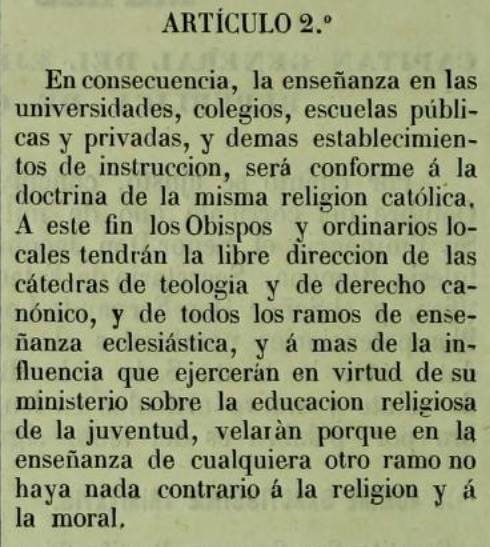







Más de este autor