Si bien un evento catastrófico puede resultar letal para la biodiversidad en un centro de origen (Mesoamérica, por ejemplo), también hay amenazas que nos negamos a reconocer y eso es lo que nos tiene en esta octava columna.
Una de ellas es el cambio climático. Veámoslo en esta perspectiva: Guatemala aparece en la lista de los países más vulnerables a los efectos de tales cambios. Además, oficialmente el país es reconocido como megadiverso (miembro de un reducido grupo de países con biodiversidad abrumadora). Juntemos las dos cosas y la vulnerabilidad se multiplica.
A pesar de ello, muchas personas e instituciones insisten en minimizar el riesgo y justificarlo con perspectivas de crecimiento de la producción o de negocios biotecnológicos.
[frasepzp1]
Volvamos al cambio climático. No tenemos evidencia reciente —hasta donde conozco— de que una especie alimentaria haya realizado cambios genéticos para adaptarse a nuevas condiciones climáticas. No ha pasado suficiente tiempo ni nos hemos dedicado a buscarlos, pero la Madre Naturaleza (o Dios, o la evolución, explíqueselo como quiera) debe estar actuando porque la adaptación está en los cimientos de la vida. Lo que sí sabemos es que las especies que hoy habitan el planeta son las que se han adaptado y sobrevivido a los cambios, lo que conocemos a partir del estudio científico del pasado. La existencia de la especie humana y su dominación será apenas un latido insignificante en el palpitar del eterno Universo. A pesar de ello, deseamos prolongar nuestra historia.
Ahora, volvamos a lo que representa la biodiversidad para la seguridad alimentaria.
Me referiré al sistema Milpa, erróneamente confundido con siembra de maíz y subdesarrollo.
En Mesoamérica, a partir de Parientes Silvestres de Cultivos (PSC), se domesticaron maíz, frijol y güicoyes (o calabazas). Cada cultivo partió de uno o varios parientes silvestres, y llegado el tiempo, los agruparon bajo un solo nombre: Milpa.
Debido a la biodiversidad climática (temperatura, altitud, régimen de lluvia y fuentes de agua, suelos y otros) no existe una versión única de Milpa, esta puede incorporar otros cultivos y hasta otros sistemas naturales o humanos de producción, como las chinampas mexicanas.
Según el libro de la imagen de más abajo, descargable gratuitamente aquí, Milpa es un sistema altamente productivo que provee hasta 38 beneficios o servicios ecosistémicos (medida mucho más científica y clara que los quintales y quetzales por hectárea). La llamada tríada de Milpa se debe a 8 PSC (Parientes Silvestres de Cultivos) y tanto las múltivariadas combinaciones de clases de maíz-frijol-calabaza (debido a los diversos agroclimas) como sus correspondientes PCS deben ser protegidos de la contaminación genética porque siempre serán la base para la sobrevivencia de las especies y para mejoramientos a futuro gracias a la biotecnología. Es decir, conservar los materiales genéticos originales es fundamental para el éxito de la biotecnología genética. El éxito de la seguridad alimentaria depende, entonces, de la relación entre capital genético y biotecnología.

Para mantener el balance entre las dos cosas necesitamos, aparte de evitar la contaminación genética (más adelante veremos cómo), la conservación in situ (en campos de cultivo en su lugar de origen) y ex situ (en bancos de semilla manejados por agricultores y/o comunidades locales, así como en colecciones en centros internacionales especializados).
Si recordamos que tanto los parientes silvestres como los cultivos domesticados trabajan de forma natural para adaptarse a las variaciones climáticas, tenemos mucho que aprender de ellos y es de suponer que el ADN de unas semillas que han estado bajo custodia especializada desde hace 50 años podrían —-o todavía no, no lo sabemos—, haber cambiado (evolucionado, adaptado) en respuesta a los cambios de su entorno.
Terminemos explicando un poco las interacciones en el sistema Milpa: el maíz crece y su vara sirve para que el frijol se sostenga y mueva en búsqueda de luz. Las raíces del frijol producen nutrientes para utilización del maíz y la calabaza, que en pago proporcionan hojas grandes para dar sombra al suelo y a cultivos susceptibles (como los chiles) y evitar la evapotranspiración (imitado por la plasticultura). Me detengo por razones de espacio, pero ya se aprecia una máquina maravillosa. Seguiremos.





















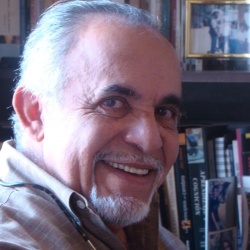






Más de este autor