Quizá haya un problema con imaginar las amenazas y los riesgos. Solo así se puede explicar que todavía haya personas que piensan que el celo en el cuidado de la diversidad biológica es una exageración.
Como ejemplo, veamos el caso del Parque Nacional Yellowstone en los Estados Unidos[1]. Este lugar incluye territorio de tres estados y contendría cuatro veces al departamento de Guatemala. Es Patrimonio Natural de la Humanidad y la mayor fuente de géiseres y aguas termales del planeta. Resulta ser, también, un supervolcán. A diferencia de otros volcanes, no se puede delimitar su caldera porque la constituye casi todo el parque. Debajo de la superficie hay una cámara de magma de unos 72 kilómetros de ancho (casi el mismo del parque) y unos 13 kilómetros de profundidad máxima. Las erupciones de Yellowstone son devastadoras, pero solo ocurren cada 600 000 años, más o menos. No ha explotado en los últimos 630 000 años. ¿Amenaza real? Dígame usted.
Una megaexplosión, como ha sucedido, puede lanzar suficiente dióxido de azúfre (SO2) que se transforme en las alturas y provoque un invierno volcánico que devuelva al espacio los rayos solares. ¿De qué se alimentan las plantas? De luz solar. Un invierno volcánico planetario provocaría la extinción de las plantas, nuestros alimentos.
Una guerra química o nuclear, una catástrofe natural, un choque con un meteorito; son varias las posibilidades para un oscurecimiento planetario o una destrucción de la vegetación. Supongamos que sobreviviera parte de la raza humana; ¿cómo se recuperaría, sin semillas para volver a producir sus alimentos? ¿Cómo podría, mediante biotecnología, producir plantas que funcionen en el ambiente resultante, si no se cuidó del material genético básico?
[frasepzp1]
Hemos hablado de cataclismos globales, pero pueden suceder otras cosas que afecten especies o países particulares. No tiene sentido la negación de inversiones para proteger y conservar la biodiversidad, al menos que lo que prive implacablemente sea el lucro inmediato o la ceguera ideológica. Me parece algo muy triste y lamentable que todavía tengamos que gastar tinta y saliva para convencer de la necesidad de la conservación de la biodiversidad en épocas en las que sí hablamos de ir a otros planetas, de inteligencia sintética y de seres vivos por diseño.
Llegamos a un punto en el que deberíamos darle valor a lo que nos puede aportar la biotecnología al tiempo que somos defensores de la biodiversidad. No son asuntos incompatibles, como pudieran hacernos querer creer desde las dos posiciones extremas. Por el momento lo que domina el escenario es la coacción o uso de fuerza política y con un arsenal de retórica que no resiste las preguntas de la ciencia y de la bioética.
Por fortuna para las dos partes, se cuenta con la plataforma científica y con un marco normativo general para resolver el asunto. El marco normativo parte de convenios globales o mundiales y transita en Guatemala hacia leyes nacionales (sean para cumplir los acuerdos o exclusivas del país), acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales y reglamentos específicos. Se trata de una carretera de múltiples carriles, y los problemas han aflorado debido a que el desarrollo y la aplicación de las normas ha sido selectivo y favorable a algunos actores, olvidándose de, o traicionando a otros.
Las propuestas y el avance no son homogéneos. Por ejemplo, quienes quieren liberación total en el desarrollo de Organismos Vivos Modificados —OVM— (concepto que contiene a los Organismos Genéticamente Modificados —OGM—) ignoran deliberadamente acuerdos globales para proteger el material genético en centros de origen y el reconocimiento debido al país o a los grupos poblacionales que lo han custodiado por siglos. Es decir, con medidas locales (nacionales) se ignoran o se violan acuerdos globales, pero se hace en nombre de estos.
¡Nos vemos en dos semanas!
__________________________________________________________________________________
[1] Toda la información sobre el parque nacional Yellowstone tiene base científica y fue tomada de la compilación hecha por el escritor e investigador Bill Bryson en su libro Una breve historia de casi todo.





















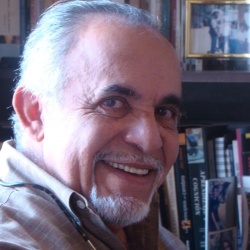






Más de este autor